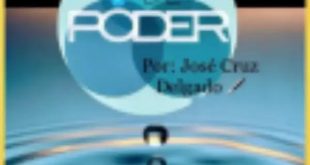¿QUIÉN MATÓ A CARLOS MANZO?
CRIMEN, PODER, DESINFORMACIÓN Y SILENCIO EN URUAPAN
MICHOACÁN — DEL LUTO AL PLAN, LA PRUEBA SERÁ LA EJECUCIÓN.
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (10-XI-2025).- La pregunta que recorre Uruapan no es solo quién disparó, sino quién lo ordenó. El asesinato del presidente municipal CARLOS MANZO, en pleno Festival de las Velas, no fue un acto aislado: fue un mensaje. Y como todo mensaje en Tierra Caliente, tiene múltiples emisores posibles. Hay quienes apuntan al crimen organizado, otros al crimen político. Pero en Michoacán, esas dos categorías ya no se distinguen con claridad. Lo que hay es una convergencia: estructuras criminales que operan como actores políticos, y redes políticas que se comportan como organizaciones criminales.

La DEA lo dice sin rodeos en su Evaluación Nacional sobre la Amenaza de Drogas 2025: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene “presencia significativa” en Michoacán, controla rutas, extorsiona gobiernos locales y elimina obstáculos. ¿Qué tipo de obstáculos? Funcionarios que no se alinean, que interfieren, que no pagan tributo. El modus operandi incluye asesinatos selectivos, intimidación pública y manipulación electoral.
Pero el CJNG no está solo. Según informes del Centro Nacional de Inteligencia y datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Michoacán es territorio disputado por al menos 24 organizaciones criminales. Entre ellas:
Cárteles Unidos, que agrupa a Los Viagras, Los Correas y remanentes de Los Caballeros Templarios, La Nueva Familia Michoacana, con fuerte presencia en Tierra Caliente, Los Blancos de Troya, con base en Uruapan, Los Caballeros Templarios, aún activos en zonas rurales y casi una veintena más de grupos delincuenciales.
Esta pluralidad criminal implica que la autoría intelectual del homicidio de MANZO no puede atribuirse a una sola organización sin pruebas contundentes. La fotografía que circuló en 2025, donde se ve a MANZO reunido en Los Reyes con ALFONSO FERNÁNDEZ MAGALLÓN, alias “PONCHO LA QUIRINGUA”, líder de Cárteles Unidos, ha sido usada para insinuar vínculos criminales.
Pero sin contexto judicial ni evidencia adicional, esa imagen no prueba complicidad: prueba exposición. En Michoacán, donde los grupos criminales dictan reglas, muchos funcionarios son obligados a negociar, sobrevivir o callar.
Ahora bien, ¿quién mató a CARLOS MANZO? Hay tres líneas de autoría posibles:
- Crimen organizado puro: el edil estorbaba a intereses del CJNG o de células locales rivales.
- Crimen político puro: el edil representaba una amenaza para actores políticos locales o estatales, por su liderazgo, su autonomía o su capital electoral.
- Convergencia criminal-política: el edil era un obstáculo para intereses compartidos entre estructuras criminales y redes de poder local.
La tercera es la más plausible. No por paranoia, sino por patrón. Michoacán ha normalizado la colusión entre crimen y política. Los asesinatos de alcaldes, regidores y candidatos no son excepciones: son síntomas. Y el silencio institucional que sigue a cada ejecución —comunicados tibios, investigaciones opacas, nombramientos apresurados— refuerza la sospecha de que el Estado no solo está rebasado, sino infiltrado.
Pero hay otro actor que está alimentando el incendio: la desinformación. En redes sociales y algunos medios, circulan teorías temerarias que atribuyen responsabilidades, dan nombres y construyen narrativas sin sustento probatorio. No son investigaciones: son linchamientos simbólicos.
No son periodismo: son propaganda emocional. Y lo más grave es que el Estado no está haciendo nada para contrarrestar esa distorsión. No hay vocería estratégica, no hay desmentidos con evidencia, no hay campañas de verificación. El vacío institucional está siendo llenado por algoritmos que premian el escándalo y por opinadores que lucran con el odio.
La figura de CARLOS MANZO ha sido resignificada tras su asesinato. De líder disruptivo y polémico pasó a símbolo de resistencia y víctima del poder. ¿Es legítima esa conversión? Sí, desde la perspectiva social: la reacción masiva, los rituales públicos, el movimiento del sombrero y las protestas reflejan un duelo auténtico y una demanda de justicia.
Pero también hay manipulación: algunos actores han capitalizado su muerte para posicionar agendas, deslegitimar adversarios o construir relatos sin sustento probatorio. La figura de mártir no es falsa, pero su uso político puede serlo.
La desinformación no solo contamina el debate público: polariza, fractura y convierte el duelo en arma. Alimenta la división social, convierte sospechas en certezas y certezas en dogmas.
Y cuando el Estado no combate esa narrativa, se convierte en cómplice por omisión. Porque la gobernabilidad no se defiende solo con patrullas: se defiende con verdad, con comunicación estratégica y con control del relato público.
La designación de la viuda como sucesora política puede leerse como gesto de reparación o como maniobra de control. Depende del contexto, del proceso, de la transparencia. Pero si no hay investigación creíble, si no se nombra a los autores intelectuales, si no se desmantela la red que permitió el crimen, entonces el gesto se convierte en simulacro. Y el movimiento del sombrero, que nació como duelo colectivo, puede mutar en estallido político.
CARLOS MANZO no fue una víctima más. Fue un mensaje. Y la respuesta que dé el Estado —o que no dé— definirá si ese mensaje se convierte en precedente o en ruptura. La sociedad de Uruapan ya habló. Ahora le toca al Estado responder. Con verdad, con justicia, y con coraje. Porque si no lo hace, el sombrero se convertirá en bandera. Y la indignación en insurgencia.
MICHOACÁN — DEL LUTO AL PLAN, LA PRUEBA SERÁ LA EJECUCIÓN
La indignación por el cobarde asesinato de Carlos Manso puso en evidencia una regla triste: la violencia no solo mata cuerpos, sino la confianza cívica. El gobierno respondió con un paquete voluminoso: 12 ejes, más de 100 acciones y alrededor de 57,000 millones de pesos. Hay músculo —operaciones Paricutín y despliegues navales— y hay promesas sociales: hospitales, becas, electrificación, compra de maíz, polos agroindustriales y planes de justicia indígena. Eso es necesario. No es suficiente.
Primero lo inevitable: la seguridad. El Estado apuesta por un despliegue masivo —más de 10,500 efectivos entre Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea; la Marina con fuerzas en la costa; unidades específicas para extorsión y protección de zonas productivas—. Es legítimo exigir presencia cuando la gente vive con miedo.
Pero la militarización no es remedio por sí sola. Si las detenciones no se traducen en carpetas integradas, pruebas sólidas y sentencias, la imagen operacional quedará como pantalla mientras la impunidad continúa operando. Por eso el despliegue debe ir acompañado, desde el día uno, de protocolos públicos sobre uso de la fuerza, mecanismos independientes de supervisión y cronogramas de judicialización visibles para la ciudadanía.
Segundo, lo social: el paquete promete mucho —desde 30,000 toneladas de maíz compradas en 30 centros y el aumento de sembradores a 18,000, hasta 30,000 nuevos espacios educativos y 50,000 escrituras—. Buenas noticias si llegan y se sostienen.
Pero aquí está el nudo: la mayoría de estas políticas requieren continuidad técnica, cadenas de comercialización y acompañamiento administrativo. Un crédito “a baja tasa” sin asistencia técnica ni mercado seguro puede convertirse en nueva carga. Las compras públicas (maíz, lentejas) serán valiosas solo si respetan reglas claras de transparencia y pago puntual.
Tercero, la inversión mixta y la infraestructura. Los polos de desarrollo y obras portuarias suenan a crecimiento; sin embargo, la promesa trae consigo el riesgo clásico: opacidad en adjudicaciones, retrasos y sobrecostos. Es imprescindible que los contratos, las cláusulas de inversión privada y los calendarios de obra se publiquen de inmediato. La ciudadanía no debe enterarse por inauguraciones; debe poder seguir paso a paso licitaciones, avances físicos y compromisos de empleo local.
Cuarto, los pueblos originarios y la niñez indígena. Anunciar planes de justicia con 3,898 millones para el pueblo purépecha y transferencias para 93,588 niñas y niños indígenas es un avance importante. Pero su legitimidad depende de la co-responsabilidad real: autoridades tradicionales en la toma de decisiones, recursos administrados con autonomía comunitaria y auditorías hechas con las propias comunidades. Si esos recursos se ejecutan desde arriba, perderán la principal condición que les da justicia: el respeto a la autonomía.
Quinto, la educación y la juventud. El centro de formación en inteligencia artificial y los 10,000 cupos para programas técnicos son apuestas de futuro. Lo serán de verdad si se articulan con empleadores locales, plazas reales y seguimiento laboral efectivo. La prevención de adicciones con centros comunitarios y clínicas gratuitas es un acierto, pero necesita personal capacitado y presupuesto sostenido, no anuncios episódicos.
Qué exigir ya —tres pedidos ineludibles
• Publicar cronogramas operativos por acción: responsable, monto, inicio y término.
• Hacer públicas las reglas de operación y contratos de proyectos mixtos; transparencia total en adjudicaciones.
• Protocolos de derechos humanos y supervisión independiente sobre cualquier despliegue militar o policial.
Tareas periodísticas y cívicas inmediatas
• Verificar en terreno en los primeros 7–30 días la llegada de brigadas, apertura de centros y presencia prometida en Uruapan, Lázaro Cárdenas y Cherán.
• Publicar listas de beneficiarios y contratos; construir observatorios locales con academia, organizaciones indígenas y medios.
• Medir resultados con indicadores claros: colegios operativos, camas hospitalarias instaladas, volumen real de compras de maíz pagadas y detenciones judicializadas.
El plan puede ser un punto de inflexión o un catálogo de buenas intenciones. La diferencia la marcará la capacidad de convertir anuncios en evidencia tangible: obras que avanzan, programas que llegan, procesos judiciales que culminan. Michoacán necesita respuestas rápidas y verificables, no discursos consoladores. Que la rendición quincenal prometida por la Presidencia no sea teatro sino herramienta real de control ciudadano. Los michoacanos no piden caridad; piden resultados y responsabilidades claras.
PD: Ojalá que estas reflexiones logren en usted una opinión de estos temas.
 Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com
Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com