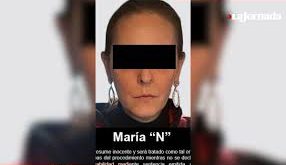04 Septiembre 2025 Cambio climático y medioambiente
La agencia para la alimentación y la agricultura está llevando a cabo proyectos de conservación de bosques nativos para potenciar la generación de medios de vida, así como preservar las tradiciones ancestrales de comunidades rurales en Argentina, Colombia y Chile.

La deforestación y el cambio en el uso del suelo son factores clave del calentamiento global. En 2017, el Fondo Verde para el Clima lanzó un programa piloto de pagos por resultados para la reducción de emisiones generadas por la deforestación y la degradación de los bosques en países en desarrollo.
En el marco de esta iniciativa, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), está implementando proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) en Argentina, Colombia y Chile.
Fortalecer la producción sostenible
El Grupo de Mujeres Emprendedoras de Colonia Alegría, en Misiones, noreste de Argentina, enfrentaba la degradación del bosque nativo y múltiples barreras para fortalecer su autonomía económica. Esta situación amenazaba sus medios de vida, la salud del bosque (base de su identidad y sustento), y limitaba sus posibilidades de generar ingresos.
A través del Proyecto REDD+ de Pagos por Resultados de Argentina, implementado por la FAO en alianza con el Gobierno argentino, las mujeres comenzaron a diseñar estrategias de producción sostenible, como la cría de animales menores, la reforestación, la apicultura y la agroforestería, mediante reuniones y talleres comunitarios. Estos son planes de inversión que fortalecen sus capacidades técnicas, organizativas y comunitarias.
Como resultado de su participación y compromiso, las mujeres emprendedoras de Colonia Alegría ahora cuentan con un salón comunitario y un vivero de conservación de semillas, y avanzan en el desarrollo de sus emprendimientos, como la apicultura, los gallineros y los viveros forestales, que integran prácticas sostenibles en sus bosques nativos.
Estas iniciativas fortalecen su identidad, promueven la generación de ingresos y consolidan su arraigo en el territorio.

©FAO/Laura Rodríguez Las comunidades de Paraíso Amazónico recibieron suministros a través del río Peneya para iniciar proyectos agroforestales que integran cultivos locales y especies leñosas autóctonas. Las agricultoras también aprendieron a preparar fertilizantes orgánicos en escuelas de campo.
Conocer la tierra para comer mejor
En el sur de Colombia, en el Centro de Desarrollo del Bosque Paraíso Amazónico y la Biodiversidad en Caquetá, las familias enfrentaban dificultades para acceder a leña y diversificar su dieta debido al desconocimiento del potencial de los cultivos locales.
Esto las llevaba a talar árboles valiosos para el ecosistema, ejerciendo mayor presión sobre el bosque y comprometiendo su equilibrio. Además, el desconocimiento del uso adecuado del suelo conducía a prácticas agrícolas insostenibles.
Para reducir la presión sobre los bosques y sensibilizar sobre el uso adecuado del suelo, la FAO implementó la estrategia “Leña Sostenible, Bosques Seguros”. A través de esta estrategia, las comunidades de Paraíso Amazónico recibieron insumos por el río Peneya para iniciar arreglos agroforestales que integran cultivos locales y especies leñosas nativas. Los agricultores también aprendieron a preparar abonos orgánicos en escuelas de campo.
Con esta estrategia, las familias han fortalecido su seguridad alimentaria y reconocido la importancia de diversificar su canasta para mejorar su nutrición.
Adquirir mayor conocimiento sobre su suelo y las especies del entorno les permitió consolidar jardines de árboles de rápido crecimiento para producir biomasa, que utilizan como fuente de energía. Estas acciones reducen la presión sobre el bosque y promueven su conservación como fuente de vida y bienestar para la comunidad.

© FAO/Julieta Armijo Mercedes Huincateo, una mujer del pueblo indígena Lafkenche Mapuche, conserva el tejido Pilwa como patrimonio cultural y medio de vida.
Proteger la vestimenta tradicional
En el sur de Chile, en la comuna costera de Saavedra, la planta endémica chupón o quiscal ha disminuido en número debido a la degradación y pérdida del bosque nativo, amenazando la biodiversidad local y prácticas culturales ancestrales, como la elaboración de Pilwa, un tejido tradicional hecho con fibra de esta planta. Mercedes Huincateo, una mujer del pueblo indígena Lafkenche Mapuche, conserva este tejido como patrimonio cultural y medio de vida.
Pero desde 2022, como parte del Proyecto +Bosques, una iniciativa implementada por la FAO y la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), Mercedes lleva a cabo actividades de restauración del bosque nativo en seis hectáreas de su propiedad, con el objetivo de mejorar las condiciones del suelo y, a mediano y largo plazo, restaurar la planta chupón. Esto le permitirá continuar fabricando este tejido, una práctica ancestral altamente valorada.
El tejido de Pilwa, además de su significado cultural para las comunidades Lafkenche Mapuche, ha sido clave para fortalecer la economía familiar. Para Mercedes, esta práctica es fundamental para su sustento, desde la extracción de la materia prima y la elaboración del tejido hasta su comercialización. En los últimos años, Mercedes, junto con otras diez mujeres del grupo Kusaufe Zomo, ha revalorizado este saber tradicional, fortaleciendo sus redes de apoyo y comercio.
 Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com
Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com